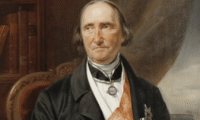Por: Alejandro Jiménez Schroeder
Hay recuerdos que no pesan hasta que uno decide revisarlos. Uno abre una caja, un cajón, o un viejo archivo digital, y de repente todo aquello que se fue acumulando con aparente inocencia revela su verdadero peso: ¡y no hablo solamente de objetos! hablo de uno mismo.
Hace poco al intentar poner en orden mi caos interior «ese que a veces parece una bodega llena de ecos en lugar de pensamientos», recordé un dato inútil que se alojó en algún rincón remoto de mi memoria. El 27 de agosto de 1955 se publicó el primer Libro Guinness de los Récords. Allí se registraban datos extraordinarios: Manningford Faith Jan Graceful fue una vaca británica que durante más de 17 años produjo más de 147.000 litros de leche; o Robert Pershing Wadlow, el hombre más alto de la historia, 2,72 metros. Todos esos datos aparentemente inútiles estaban almacenados para la posteridad como parte de la historia de la humanidad; mientras yo; apenas con 1,60 de estatura, estaba más que seguro que no aparecería ese libro.
No hay grandes hazañas en mis colecciones, pero sí un par de historias. Quizás todo comenzó el día que mi madre me regaló su colección de búhos de porcelana. Pero, si soy sincero, ya llevaba años mostrando con este síntoma del acumulador, del coleccionista compulsivo…y para evitar que suene tan “fuerte” por esta ocasión diré que soy un archivista emocional.
A mis 13 años recortaba cada domingo del periódico los afiches de las películas que se estrenaban cada semana y con el pasar del tiempo, hice un libro con aquellos recortes. Esos papeles se convirtieron en mi tesoro, mi manera de retener fragmentos del mundo antes de que se esfumaran.
Después vinieron los libros, las revistas de anime, los álbumes de futbolistas y de caricaturas. Luego, monedas antiguas, estampillas. Y cuando ya no pude conseguir más, pasé a acumular monedas de circulación nacional: llegué a tener más de ochocientos mil pesos en monedas comunes. Era un peso literal y simbólico; el peso del tiempo convertido en metal.
Coleccioné bolígrafos, lápices, canciones en MP3, tarjetas de presentación. Coleccioné los dominicales del periódico, revistas culturales, gafas—sí, gafas; llegué a tener veinte pares, cada una con un motivo específico o con una historia que justificaría su permanencia en mi vida. Coleccioné zapatos, coleccioné nombres. Coleccioné discos de Fito Páez hasta sentir que cada letra era una parte de mi inventario emocional. Luego llegó la virtualidad, ese gran armario sin fondo. Allí descubrí que también se podían coleccionar enlaces, fotos digitales, instaladores de programas, versiones antiguas y nuevas de los mismos archivos, cadenas de PowerPoint que prometían suerte o amor eterno si las reenviabas. Descubrí los libros en PDF, en EPUB, en cualquier formato que pudiera ocupar espacio en mi disco duro y, de paso, también en mi cabeza.
Pero lo más delicado no fue acumular objetos o archivos: fue empezar a coleccionar emociones. Sin darme cuenta, empecé a acumular recuerdos como quien acumula facturas sin pagar. Acumulé silencios, nostalgias, miradas ajenas que no supe interpretar pero que guardé igual “por si acaso”. Empecé a coleccionar miedos. Y esos sí que pesan como piedra.
Hoy, a mis cuarenta años, descubro que vivo entre dos mundos coleccionables. El primero es material, medible, tangible. El segundo, emocional, invisible, e indomable. En los tiempos modernos hemos aprendido a archivar más rápido de lo que somos capaces de sentir. Vivimos en una época en la que se coleccionan no solo objetos, sino experiencias para mostrar, emociones para publicar, logros para exhibir. “Guardar” se ha convertido en un verbo obsesivo: guardamos pantallazos, conversaciones, fotos. Guardamos cosas que no vemos, que no usamos, y lo peor: guardamos aquello que nunca procesamos.
Mientras tanto, la velocidad del mundo sigue aumentando. Estamos en la era del scroll infinito, donde todo se desliza ante nuestros ojos como un catálogo interminable: vidas ajenas, cuerpos ajenos, éxitos ajenos. Si antes coleccionábamos estampillas, hoy coleccionamos validaciones. Likes. Reacciones. Seguidores.
Hemos cambiado objetos por símbolos digitales, pero el vacío sigue siendo el mismo. Y lo más irónico es que mientras más coleccionamos, menos espacio tenemos para habitar. No me malinterpreten. Coleccionar puede ser hermoso: es un acto de memoria, una manera de resistir al olvido, pero también puede volverse una prisión cuando empezamos a acumular para llenar lo que no sabemos nombrar.
Tal vez esta compulsión por guardar todo tenga que ver con el miedo a desaparecer. A no ser suficiente. En un mundo tan acelerado, creemos que nuestra identidad está hecha de cosas, cuando en realidad está hecha de decisiones. En esta sociedad tan frenética, tan orientada al consumo y al éxito instantáneo, la acumulación se convierte en síntoma: acumulamos porque sentimos que algo falta. Y mientras más vacíos estamos, más cosas queremos guardar.
El resultado es una crisis silenciosa: personas saturadas de estímulos, pero incapaces de detenerse a sentir. Personas agotadas de guardar, pero incapaces de soltar. A veces pienso que, si un día decidiera deshacerme de mis colecciones, tendría que enfrentarme a una verdad incómoda: que no conservo objetos, sino fragmentos de mi vida. ¿Cómo tirar a la basura una tarde de domingo a los 13 años recortando carteles de cine? ¿Cómo eliminar un archivo digital que contiene una canción que escuché la primera vez que me atreví a amar sin reservas?
Las cosas que guardamos son, en el fondo, la historia de lo que hemos sido. Pero la pregunta es otra: ¿y lo que podemos llegar a ser?, ¿dónde lo guardamos? He tenido que aprender a los golpes, como casi todo en la vida, que soltar no es perder. Es abrir espacio. Decidir qué conservar también implica decidir qué dejar ir. Y en esta edad, uno empieza a sospechar que lo más valioso no se archiva: se vive. Quizás no apareceré en el Libro Guinness. Quizás nadie escriba sobre mis colecciones y nadie sabrá que tuve veinte pares de gafas o una carpeta digital con canciones que me salvaron la vida. Pero hoy sé algo que no sabía a los trece años:
Mi verdadero récord no está en lo que conservo, sino en lo que soy capaz de soltar. Y ese descubrimiento, lejos de ser una derrota, es una victoria íntima. Porque hay algo liberador en entender que uno no es la suma de sus objetos, ni de sus archivos, ni de los recuerdos que acarrea como si fueran un equipaje obligatorio.
Uno es lo que decide vivir hoy. El mundo moderno nos empuja a acumular, a consumir y aparentar, mientras yo resisto y quiero aprender a elegir. A esta edad, puedo afirmarlo sin miedo: no quiero coleccionar más miedos. Quiero coleccionar momentos que valgan la pena recordar sin necesidad de archivarlos. Quiero coleccionar abrazos reales, silencios compartidos, miradas que no pesen. Quiero coleccionar ganas, no excusas. Y si alguna vez vuelvo a aparecer en algún registro, que sea por algo simple: haber tenido el valor de vaciarme de lo que no era mío para hacer espacio a lo que sí. Porque el mayor récord de todos «ese que no aparece en ningún libro» es aprender que nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy elijo soltar. Y lo afirmo con esperanza: lo mejor todavía no lo he coleccionado.
![]()