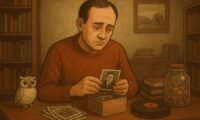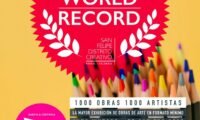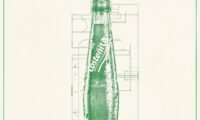Lectura de un Nobel fallido en un mundo que clama por la Paz
Hace años dejé de comprender los Premios Nobel como la exaltación de la obra de un hombre —o una mujer— en la cúspide de un sistema que establece jerarquías. En la magna diversidad de la humanidad, resulta imposible comparar o equiparar realidades tan distintas. Sin embargo, con el tiempo comprendí que el Nobel, más que un símbolo de superioridad moral o intelectual, era una ventana hacia otras visiones de mundo. Una oportunidad para acercarme a realidades lejanas por geografía, idioma o cultura, y que solo a través del reconocimiento internacional se volvían visibles. El Nobel, en su mejor versión, no debería ser un podio para el ego, sino una conversación con la humanidad. Pero en este 2025, esa conversación parece haberse desviado del ideal que inspiró su creación.
Unirse al canal de Whatsapp de Lapislázuli Periódico | Noticias

El espíritu del Nobel de la Paz
El testamento de Alfred Nobel, redactado en 1895, se inspiró en la fe en la comunidad humana. El premio de la Paz debía conferirse, según sus palabras, “a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz”.
No era un galardón a la popularidad política ni al éxito mediático. Era un reconocimiento al esfuerzo humano por superar el conflicto mediante la palabra, el diálogo y la cooperación.
En más de un siglo, el Comité Noruego del Nobel ha premiado causas y personas diversas. En doce ocasiones, el galardón recayó en las Naciones Unidas o sus organismos especializados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lo recibió dos veces, en 1954 y 1981, por su trabajo incansable en defensa de los desplazados. Dos secretarios generales, Dag Hammarskjöld y Kofi Annan, también fueron galardonados por encarnar el espíritu de la diplomacia global.
Kofi Annan, tras recibir el premio junto con la ONU en 2001, pronunció una frase que hoy parece una advertencia: “Este honor nos desafía a hacer más y mejor, y a no dormirnos en los laureles.”
El Comité Noruego del Nobel, en su discurso centenario, reafirmó esa visión al declarar: “Las Naciones Unidas son la única vía de negociación para conseguir la paz y la cooperación mundiales.”
Esa declaración, hecha en un momento en que la guerra fría acababa de cerrarse y el mundo soñaba con un nuevo orden internacional, parece hoy una reliquia de un optimismo perdido.
América Latina: un laboratorio de la Paz
En América Latina, el Nobel de la Paz ha tenido un eco singular. Nuestra historia —tejida por conquistas, dictaduras, revoluciones, resistencias y sueños— ha sido un terreno fértil para la reflexión sobre la paz. En este continente de profundas desigualdades, la paz nunca ha sido solo la ausencia de guerra, sino una aspiración a la justicia, a la dignidad, al reconocimiento del otro.
Siete veces la región ha recibido el Nobel de la Paz, y cada una ha sido un reflejo de un momento histórico crucial.
El primero fue Carlos Saavedra Lamas, en 1936, por mediar en el conflicto del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Fue el primer latinoamericano en recibir el galardón, símbolo de una región que podía ofrecer soluciones diplomáticas a sus propios conflictos.
Décadas después, Adolfo Pérez Esquivel (1980) lo recibió por su lucha contra las dictaduras militares argentinas. Detenido y torturado, su testimonio fue una voz que denunció la violencia del Estado y defendió la dignidad humana como fundamento de toda paz.
En 1982, Alfonso García Robles, diplomático mexicano, fue reconocido por su papel en el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina en una zona libre de armas nucleares. En plena guerra fría, García Robles demostró que la región podía ofrecer al mundo una alternativa al miedo atómico.
Cinco años más tarde, Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, recibió el Nobel por su plan para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica. Su propuesta, basada en el diálogo y la desmovilización, consolidó la imagen de Costa Rica como un país sin ejército que apostó por la palabra antes que por la bala.
En 1992, Rigoberta Menchú, indígena k’iche’ guatemalteca, fue reconocida por su defensa de los derechos de los pueblos originarios. Su voz, cargada de memoria y resistencia, puso en evidencia que la paz no puede existir mientras persista la exclusión de los más vulnerables.
Y en 2016, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, recibió el Nobel tras firmar los acuerdos con las FARC, intentando cerrar medio siglo de conflicto armado. Aun con sus contradicciones, ese premio simbolizó una apuesta por la reconciliación y por la posibilidad de un país distinto.
El séptimo Nobel y la crisis de sentido
En 2025, María Corina Machado, líder opositora venezolana, se convirtió en la séptima persona latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz. Pero su designación ha generado más polémicas que consensos.
Venezuela vive una de las crisis más profundas de su historia contemporánea: económica, política, migratoria y social. Millones han huido del país; otros resisten entre la pobreza y la represión. En medio de esa tragedia, el discurso de Machado, que mezcla un tono mesiánico con llamados a la intervención extranjera, ha despertado tanto adhesiones como rechazos.
Que el Comité Noruego haya visto en ella un símbolo de la “lucha por la libertad” puede entenderse en un contexto mediático y geopolítico. Sin embargo, resulta difícil conciliar esa visión con el espíritu del testamento de Alfred Nobel.
¿Cómo puede ser “trabajar por la fraternidad entre las naciones” clamar por una intervención militar extranjera?
¿Cómo puede ser “promover la paz” fomentar el discurso de la confrontación y del odio político?
El problema no radica solo en la figura de Machado, sino en lo que su elección revela sobre el estado del mundo. En una época donde la polarización domina el discurso público, donde las guerras se justifican en nombre de la libertad y la democracia se convierte en una bandera de conveniencia, el Nobel de la Paz corre el riesgo de transformarse en un trofeo de propaganda.
Un mundo que clama por la Paz
Más allá de los nombres y las controversias, el verdadero problema es que el mundo sigue clamando por la paz, y no la encuentra.
En Ucrania, en Gaza, en Sudán, en Myanmar, los cuerpos siguen cayendo bajo la lógica de la fuerza. Los discursos oficiales apelan a la “seguridad”, pero la seguridad de unos implica el sufrimiento de otros. En el siglo XXI, la guerra ha mutado: ya no se libra solo con armas, sino también con algoritmos, sanciones y desinformación.
La paz, en este contexto, ya no puede ser entendida como un estado pasivo, sino como un proceso activo de construcción social. No se trata de premiar al que grita más fuerte, sino de escuchar a quienes, desde el silencio, resisten con dignidad.
América Latina, con su historia de heridas y resiliencias, sabe de eso. Sabe que la paz no se decreta ni se otorga: se construye. No desde la élite ni desde el poder, sino desde la comunidad, desde el reconocimiento del otro.
Un llamado final
Cuando Alfred Nobel redactó su testamento, lo hizo movido por la culpa: había inventado la dinamita, un arma de destrucción que cambiaría para siempre la historia de la guerra. Su deseo de redimirse dio origen al premio que lleva su nombre. Hoy, más de un siglo después, el mundo parece necesitar otra redención.
El Nobel de la Paz no debería ser una herramienta política, sino un faro ético. Pero para recuperar ese sentido, debemos volver a lo esencial: reconocer que la paz no es una bandera ideológica, sino un compromiso con la humanidad.
Y quizás, desde América Latina, podamos recordarle al mundo esa verdad. Que la paz no se mide en discursos ni en premios, sino en la capacidad de mirar al otro sin miedo, sin odio y sin jerarquías.
Si algo nos ha enseñado nuestra historia mestiza, es que no existe una fórmula única para la paz. Se construye desde las diferencias, desde el dolor compartido, desde el reconocimiento de que cada vida vale lo mismo.
Por eso, más allá de los errores del Comité Noruego, más allá de los nombres y los titulares, la tarea sigue siendo la misma: hacer que la paz deje de ser una palabra para convertirse en una práctica cotidiana. Y quizás entonces, en ese ejercicio de humanidad, volvamos a comprender el verdadero sentido del Nobel. No como un trofeo para los poderosos, sino como un recordatorio de que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible.
![]()